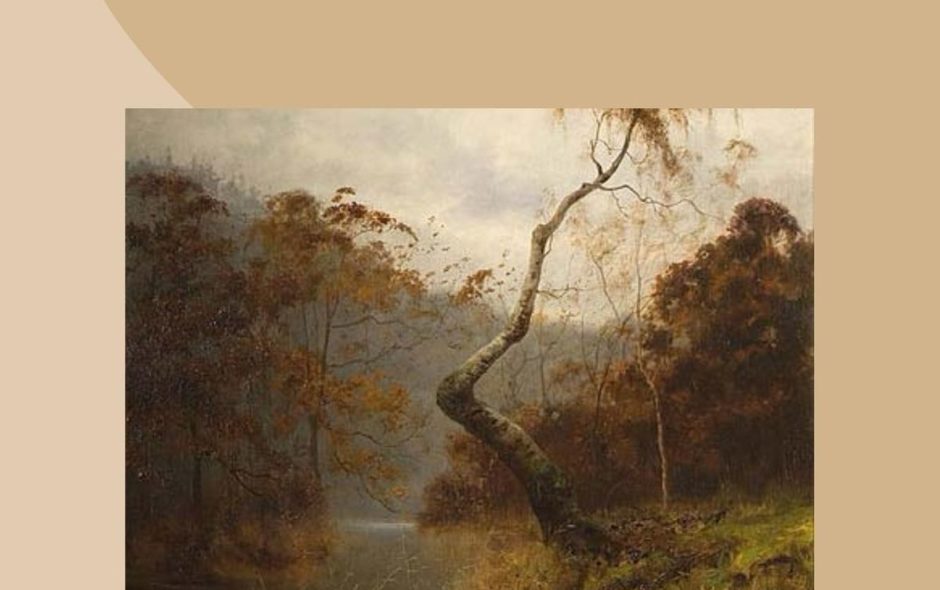Translation into Spanish of the first three chapters of A Changed Man, by Thomas Hardy. The book is a collection of twelve tales originally published in book form in 1913. Previous title in for this short story was Un hombre cambiado, but for this new version I created, I have preferred present title above.
Capítulo I
La persona que, además de los mismísimos protagonistas, tuvo la oportunidad de conocer la mayor parte de la historia, vivía justo debajo de “los altos del pueblo” —nombre con que se conocía a ese lugar— en una casa antigua y robusta que se distinguía de las de sus vecinos porque tenía una ventana mirador en el primer piso, desde la cual podía contemplarse una amplia vista panorámica de la calle principal, vista que abarcaba ambos extremos del recorrido solar. Hacia el oeste, se encontraba la casa de Laura, el final de Town Avenue (donde tuvieron lugar las extrañas jugarretas de la vida que se relatarán a continuación), la carretera de Port-Bredy, que subía hacia el oeste, y la curva que llevaba hacia el cuartel de caballería donde se alojaba el capitán. Hacia el este y en dirección al pueblo, desde ese mismo lugar especialmente bien situado, la pendiente del lejano horizonte de casas iba perdiendo intensidad hasta unirse con el camino que atravesaba el páramo. La línea blanca de este camino desaparecía al cruzar el puente Grey’s Bridge, a unos cuatrocientos metros, y se perdía entre un sinfín de senderos rústicos y sinuosos, sombras débiles y ondulaciones solitarias que se extendían a lo largo y a lo ancho de un poco más de ciento noventa y tres kilómetros, para luego reaparecer en el cruce de Hyde Park Corner como una superficie lisa e insulsa en contacto con un mundo ajetreado y a la vanguardia.

Al cuartel antes mencionado, hacía poco tiempo que había llegado un regimiento de húsares, nuevo en esta localidad. Y prácticamente antes de que los lugareños entablaran algún tipo de relación con sus miembros, comenzó a correrse la voz de que eran un cuerpo de élite y que habían traído una banda magnífica. Por un motivo u otro, hacía varios años que el pueblo no se utilizaba como sede principal de caballería; las diferentes tropas que se habían apostado allí habían sido solo destacamentos de disponibles. Fue por ello que todos —incluido el pequeño comerciante de muebles a quien los miembros casados de la tropa le habían alquilado mesas y sillas— recibieron con gran honor la noticia de que se trataba de un cuerpo de élite.
Durante aquellos días, los regimientos de húsares todavía solían llevar sobre el hombro izquierdo aquel atractivo accesorio o abrigo corto con adornos, que lucían a medio colgar cual ala herida de un ave, y que se conocía como “pelliza”, aunque, para la propia tropa, esto era un “dolmán”. Este detalle les sentaba de maravillas e incrementaba su atractivo ante los ojos de las damas y, a decir verdad, también ante la mirada de los caballeros.
El burgués que vivía en la casa con la ventana mirador pasaba innumerables horas al día sentado allí contemplando la vista en esa dirección. Era inválido, por lo que el tiempo que tenía a disposición se le hacía eterno si no se mantenía interesado en los acontecimientos del pueblo. No más de una semana después de que llegaran los húsares, se sobresaltó al oír que un joven le gritaba a otro en la calle de abajo.
—¿Te enteraste de lo que andan diciendo de los húsares? ¡Están embrujados! Sí, dicen que hay un fantasma que los vuelve locos; lleva años persiguiéndolos por todo el mundo.
Un regimiento embrujado: eso sí que era una novedad, tanto para un inválido como para un fornido. El hombre de la ventana mirador llegó a la conclusión de que había algunos personajes muy ocurrentes entre los húsares.
Conoció al capitán Maumbry en un encuentro informal durante una tarde de té a la que había asistido en su silla de ruedas —era una de las pocas salidas que su condición de salud le permitía realizar—. Maumbry era un hombre apuesto de entre veintiocho y treinta años, cuyo espíritu seductor y algo pícaro, con seguridad, lo convertía en un hombre adorable entre las muchachas de bien. Los grandes ojos oscuros que iluminaban su pálido rostro expresaban con claridad esa picardía, aunque tal era la adaptabilidad de su mirada, que también podía pensarse que expresaban tristeza o seriedad, si él así lo deseaba.
Una anciana sorda que se encontraba en el lugar le preguntó al capitán Maumbry sin rodeos:
—¿Qué es eso que se dice de ustedes? Eso de que su regimiento está embrujado.
El rostro del capitán adquirió una expresión seria, incluso triste, de preocupación.
—Sí, respondió, es la pura verdad.
Algunas de las muchachas más jóvenes sonrieron, hasta que percibieron la seriedad con la que hablaba y se pusieron serias ellas también.
—¿En serio? —dijo la anciana.
—Sí. Aunque, por supuesto, no queremos hablar mucho del tema.
—No, no, claro que no. ¿Pero qué tan embrujados?
—Bueno, la “cosa”, como la llamo yo, nos persigue tanto a las afueras como dentro del pueblo; en el exterior o aquí en nuestro país, da exactamente lo mismo.
—¿Cuál cree que sea el motivo?
—Mmm… —Maumbry bajó la voz—. Creemos que está relacionado con un crimen cometido por alguno de los miembros de nuestro regimiento en el pasado.
—Ay, por Dios… ¡Qué situación más espantosa y extraña!
—Pero, como dije antes, no hablamos mucho sobre ese tema.
—No… no.
Cuando el húsar ya se había retirado, una joven, en clara actitud de haber contenido el interés durante largo rato, preguntó si alguien en el pueblo había visto al fantasma.
El hijo del abogado, quien siempre tenía las últimas novedades de la zona, dijo que, si bien rara vez había sido visto por alguna persona que no fueran los propios húsares, más de un hombre y una mujer del pueblo ya habían experimentado el terror de alcanzar a divisarlo. El fantasma aparecía más que nada muy tarde a la noche y bajo el denso follaje de los árboles de Town Avenue, cerca del cuartel. Medía unos tres metros, los dientes le castañeaban con un sonido seco, como si fueran los de un esqueleto, y se podía oír que los huesos de la cadera le rechinaban en las cavidades de la pelvis.
Durante las oscuras semanas de invierno, los temerosos del pueblo se sintieron verdaderamente aterrados por el ser que respondía a esta ingeniosa descripción, por lo que la policía comenzó a tomar cartas en el asunto. A partir de entonces, las apariciones empezaron a ser menos frecuentes; y algunos de los soldados confirmaron que, por suerte, hacía años que no pasaban tanto tiempo sin las visitas del fantasma como desde que habían llegado a Casterbridge.
Esta broma de los fantasmas era la más inocente de las distracciones con las que se divertían los jóvenes alojados en el edificio de ladrillo visto cubierto por líquenes, el cual se encontraba en los altos del pueblo y tenía la inscripción “W.D.” junto a una ancha flecha tallada en los sillares de esquina. Aventuras bastante más serias —descuidos relacionados con el amor, el vino, las cartas, las apuestas— eran parte de los rumores que recorrían el pueblo, sin duda con más o menos exageración. Lo que no se puede negar es que los húsares, incluido el capitán Maumbry, eran los causantes de las amargas lágrimas derramadas por varias de las muchachas del pueblo y del país; aunque también es cierto que el alborozo de los jóvenes resultaba más evidente en un pueblo chapado a la antigua como este, de lo que podría resultar en una ciudad más grande y moderna.
Capítulo II
Una vez a la semana, los húsares solían movilizarse para marchar.
Durante el regreso al pueblo luego de una de estas salidas, con la romántica pelliza agitándose sobre el hombro de cada jinete al compás del viento suave del suroeste, el capitán Maumbry levantó la vista hacia la ventana mirador e intercambió saludos, mediante mutuos asentimientos de cabeza, con la persona que leía sentada en la habitación. El lector y un amigo que se encontraba con él siguieron con la mirada a la tropa durante todo el trayecto hasta la calle principal y alcanzaron a ver que, cuando los soldados se encontraban frente a la casa donde vivía Laura, la muchacha apareció en el balcón.
—Escuché por ahí que están comprometidos; se van a casar —dijo el amigo.
—¿Quién? ¿Maumbry y Laura? No puede ser, ¿tan pronto?
—Sí.
—Pero no… Él no se va a casar nunca. Lo han relacionado con varias muchachas. Sería una pena por Laura.
—Ah, no, pero no te preocupes. Hacen una pareja excelente.
—Es solo una más.
—Sí, es una más, pero es más que eso también. Lo descubrió varias veces. Tiene una habilidad innata para moverse en el juego del amor y supo cómo ganarle en su propio terreno. Si hay una mujer en el pueblo que tiene alguna chance de casarse con él y conseguir todo lo que desee, esa mujer es Laura.
Y esto resultó ser verdad. Movida por una inclinación natural, Laura se había entregado en cuerpo y alma desde el principio a vivir ese romance militar, tal como los que leía en las historias de sus novelas o el que vivían personas reales y que llegaban a sus oídos. Desde muy jovencita, los civiles, por más buen partido que fueran, no tenían chance alguna de despertar el interés de esta muchacha si incluso el menos agradable de los soldados andaba cerca. Puede ser que la ubicación de la casa de su tío —que es donde ella vivía— en la esquina de West Street cerca del cuartel, el desfilar diario de las tropas, los constantes llamados de trompeta a unos doscientos metros de las ventanas de su hogar, sumado al absoluto desconocimiento respecto de la realidad interna de la vida militar que idealizaba, hayan también incidido en que ella desarrollara una tendencia a pensar que los hombres de armas eran los únicos que merecían el corazón de una mujer.
El capitán Maumbry era un típico trofeo, uno al que todas las jóvenes solteras codiciaban y habían querido seducir, y por el que todas habían sufrido y derramado lágrimas. Sin embargo, él había sucumbido a la acertada manipulación de ella y respondía a sus demandas; así es que, además del placer de casarse con el hombre que amaba, Laura disfrutaba de saber que era objeto de envidia de las madres de todas las jóvenes casaderas del barrio.
El hombre de la ventana mirador asistió a la boda, no porque estuviera invitado —en ese entonces, apenas si conocía a los novios—, sino porque la iglesia se encontraba cerca de su casa y también, en parte, por el mismo motivo que llevó a muchas otras personas a presenciar la ceremonia: un pensamiento inconsciente de que, si bien era posible que la pareja viviera una experiencia feliz, había suficientes probabilidades de que esto no fuera así y que terminaran por dar vida a las elucubraciones de aquellos curiosos que formulaban para sí patéticas hipótesis autocomplacientes. Por aquellos días, solía tener unos interesantes ataques de rima poética, de modo que, para matar el tiempo de espera, se puso a escribir en la hoja blanca de su libro de oraciones algunos versos que, si bien quedaron en privado en aquel momento, se pueden compartir aquí:
EN UNA PRECIPITADA BODA (Trioleto) Si las horas fueran años, el par estaría bendecido, ya que ahora encuentra consuelo en el fugaz deseo, en los lazos para toda la vida que mantienen el fuego encendido. Si las horas fueran años. El par estaría bendecido. Los soles del alba jamás se elevan por el ocaso caído, ni las cenizas débiles encienden el fuego. Si las horas fueran años, el par estaría bendecido, ya que ahora encuentra consuelo en el fugaz deseo.
Sin embargo, como para contradecir toda profecía, los novios parecían haber encontrado en el matrimonio el secreto para perpetuar el embelesamiento del cortejo, el cual, al menos por parte de Maumbry, había comenzado sin intenciones serias. Durante el invierno siguiente, resultaron ser la pareja más popular de Casterbridge y alrededores o, mejor dicho, de todo Wessex del Sur. Ninguna cena elegante organizada en las suntuosas casas de campo de las familias más jóvenes y divertidas, que vivieran a una distancia en vehículo del pueblo, se consideraba completa sin la entusiasta presencia de ellos; la señora Maumbry era siempre la más risueña de las figuras que danzaban como remolinos en el baile del condado, y lo mismo sucedía cuando se llevaba a cabo aquel evento ineludible en la vida de todo pueblo fuerte: una obra de teatro amateur. La actuación solía ser a beneficio de tal o cual gran acto de caridad —a nadie le interesaba cuál específicamente, siempre y cuando se realizara la obra—, y tanto el capitán Maumbry como su esposa intervenían en la pieza, porque, de hecho, por consentimiento mutuo, eran los impulsores de dicha actuación. Así, a pura risa, sin preocupación alguna y de evento en evento, todo se desarrollaba en un ambiente de felicidad plena. A menudo había un poco de retraso en el pago de las cuentas de la pareja, pero, para hacerles justicia, es importante decir, también, que tarde o temprano honraban sus deudas.
Capítulo III
Un domingo, en la capilla de facilidad que frecuentaban las tropas, un rostro desconocido emergió detrás del púlpito. Era el nuevo sacerdote. Sobre la mesa parroquial, no colocó el ya conocido libro de sermones, sino, simplemente, la Biblia. La persona que relata estos acontecimientos no estuvo presente durante aquel servicio; sin embargo, pronto se enteró de que el joven cura había sorprendido enormemente a la congregación, que era siempre muy diversa, porque, si bien los húsares ocupaban la nave principal, los rincones y las esquinas estaban atestados de civiles, cuya concurrencia, aun al día de hoy, hasta el menos riguroso de los asistentes hubiera afirmado que se debía más a los soldados que al culto religioso en sí.
Desde ese día, hubo una segunda razón para hacerse un hueco en la ya abarrotada capilla. La elocuencia persuasiva y afable del señor Sainway funcionó como un encanto para ese público que estaba acostumbrado a estilos de prédica más imponentes y distantes y, durante algún tiempo, las demás iglesias del pueblo vieron reducir su número de concurrentes.
En aquel momento del siglo XIX, para la gran mayoría de los feligreses, el sermón era la única razón por la cual se iba a misa. La liturgia era un conjunto de actos preliminares formales, que, al igual que la proclamación real en un tribunal superior, había que presenciar sin remedio antes de que comenzara lo verdaderamente interesante; por lo cual, una vez de regreso en el hogar, la pregunta era simple: ¿quién había dado el sermón y cómo lo había abordado? Incluso si un arzobispo oficiaba el servicio de forma correcta, a nadie le interesaba demasiado qué se decía o qué se cantaba. Las personas que antes iban solo a la misa de la mañana comenzaron a ir por la tarde-noche y hasta asistían a las ceremonias especiales de la tarde.
Un día, cuando el capitán Maumbry entró al salón, que estaba repleto de muebles alquilados, ella pensó que se trataba de otra persona: no había subido tarareando la pegadiza melodía que era popular en los círculos musicales de aquel entonces ni se movía con su habitual desenfado.
—¿Qué sucede, Jack? —preguntó ella sin quitar la vista de la nota que estaba escribiendo.
—Bueno, no mucho, al menos que yo sepa.
—Ay… no mientas —murmuró ella mientras escribía.
—Bueno, es por ese desgraciado con hábito, ¡el nuevo párroco! Quiere que nuestra banda deje de tocar los domingos a la tarde.
Laura se quedó boquiabierta.
—¿Por qué? ¡Si eso es lo único que les permite a las pocas personas racionales de por aquí cerca mantenerse vivas de sábado a lunes!
—Dice que todo el pueblo acude en masa a la actuación musical y no al servicio religioso, y que las piezas que tocamos son profanas, o mundanas, o vanas, o algo así, que no son apropiadas para un domingo. Por supuesto, es Lautmann quien se encarga de esas cuestiones.
Lautmann era el director de la banda.
Los domingos por la tarde, los espacios verdes en torno al cuartel se habían convertido, en efecto, en un paseo al que acudían gran parte de los vecinos que deseaban pasar un lindo rato, muchos de los cuales solían asistir al servicio religioso del señor Sainway por la mañana; también acudían los niños, quienes por esas horas debían estar escuchando el sermón vespertino del párroco y, sin embargo, muy a menudo, se los veía jugando a rodar en el césped o a hacer caras raras detrás de los feligreses más solemnes.
Durante las siguientes dos o tres semanas, Laura no volvió a saber más nada sobre el tema, hasta que un día, de repente, se acordó de la cuestión y le preguntó a su marido si se había presentado alguna otra objeción.
—Ah, el señor Sainway. Me olvidé de contarte. Nos conocimos hace poco. No es mal hombre.
Laura preguntó si Maumbry o alguno de los otros oficiales había hecho algo para poner en su lugar a ese sacerdote descarado y hacerle saber el descontento que había generado su intromisión.
—Ah, no, es que ya nos olvidamos del tema. Además, dicen que es un predicador excepcional.
La relación parecía haber continuado, ya que, tiempo después, el capitán le comentó a su esposa:
—Sainway tiene buenos motivos para solicitar que la banda no toque los domingos por la tarde. Después de todo, el evento se lleva a cabo cerca de su capilla; no es que esté poniendo peros irracionales.
—¡Me sorprende que lo defiendas!
—Solamente se trató de un pensamiento mío al pasar. Y es obvio que no es nuestra intención ofender a los habitantes del pueblo si no están de acuerdo.
—Pero es que sí lo están.
El invalido de la ventana mirador nunca logró reunir con claridad los detalles de cómo avanzó este conflicto entre opiniones clericales y seculares; pero lo que sucedió es que, para descontento de los músicos, pesar de los enamorados que disfrutaban de caminar al aire libre y lamento de los jóvenes del pueblo y alrededores, la actuación vespertina que la banda ofrecía los domingos ya no volvió a realizarse en la plaza del cuartel de Casterbridge.
Para ese entonces, los Maumbry habían escuchado con frecuencia los sermones de este párroco amable, aunque de mentalidad cerrada, porque esta pareja, superficial, despreocupada, de espíritu libre y gozoso, al igual que otros, acudía a misa por una cuestión de decencia social. Nadie más ortodoxo que este dúo de auténticos mundanos. Sin embargo, había algo que llamaba mucho más la atención del hombre de la ventana mirador: las caminatas del capitán Maumbry y el señor Sainway por la calle principal, durante las cuales se los veía inmersos en serias conversaciones. Cuando le comentó esta observación a un amigo suyo, este le confirmó que todos en el pueblo hablaban de que siempre estaban juntos.
El observador hubiera podido confirmar esto con sus propios ojos incluso si nadie se lo hubiera dicho. Comenzaron a pasar tiempo juntos prácticamente todos los días. Hasta aquel entonces, la señora Maumbry, siempre ataviada con trajes para caminar muy a la moda, solía acompañar a su marido, pero este hábito luego se volvió menos frecuente. La cercana y peculiar amistad entre estos dos hombres se mantuvo durante casi un año, hasta que al señor Sainway se le presentó la oportunidad de trasladarse a una muy poblada ciudad de los condados del interior. Con gran descontento, dio a los feligreses de lo que pasaría a ser su antiguo hogar un sermón de despedida y partió; sus emotivas palabras fueron publicadas por el impresor local. Todos en el pueblo lamentaron mucho la pérdida. Poco tiempo después de haber iniciado formalmente su beneficio eclesiástico en el nuevo destino, durante una temporada de temperaturas gélidas, el párroco cayó enfermo de una inflamación en los pulmones y falleció. Al enterarse, su congregación de Casterbridge quedó sumida en una profunda tristeza.
Y, ahora, llegamos al trasfondo de los sucesos. De todas las personas que conocían al sacerdote fallecido, nadie sufrió más su partida que el hombre que a su llegada lo llamó “desgraciado con hábito”. La señora Maumbry jamás sintió demasiada simpatía por el admirado párroco y, de hecho, en su fuero interior, se alegraba de que se hubiera ido a un lugar mejor para él. Su presencia había disminuido considerablemente el espectro de sus placeres, efecto muy poco feliz para una mujer como ella que disfrutaba con plenitud de las alegrías terrenales y las buenas compañías. Lamentaba que su esposo hubiera perdido a un amigo, que, por cierto, nunca lo había sido de ella; sin embargo, de ninguna manera estaba preparada para lo que vendría a continuación.
—Hay algo que he querido comentarte desde hace un tiempo, querida —dijo él dubitativo una mañana durante el desayuno— ¿Ya adivinaste de qué se trata?
No, ella no había adivinado nada.
—Estoy pensando en retirarme del ejército.
—¡¿Qué?!
—Desde su fallecimiento, he pensado cada día más en Sainway y en lo que solía decirme con tanta pasión. Y estoy convencido de que haré lo correcto si escucho esta voz interior que me pide que renuncie al oficio de soldado e ingrese a la Iglesia.
—¿Qué? ¿Estás pensando en hacerte en cura?
—Sí.
—¿Pero y yo qué voy a hacer?
—Ser la esposa de un cura.
—¡Eso nunca! —afirmó ella.
—¿Pero qué otra cosa vas a hacer?
—Llegado el caso, ¡prefiero huir! —dijo ella con vehemencia.
—No, no puedes hacer eso —respondió Maumbry con el tono que solía usar cuando ya estaba totalmente decidido. Te acostumbrarás a la idea, porque tengo una necesidad imperiosa de emprender dicho camino, a pesar de que este vaya en contra de mis intereses terrenales. He recibido el llamado de una fuerza externa y me siento en la obligación de seguir los pasos de Sainway.
—Jack —preguntó ella con calma, el rostro pálido y los ojos azorados, ¿hablas en serio? ¿De verdad estás planeando dejar de ser soldado para ser sacerdote?
—Yo diría que un sacerdote es un soldado, un militante de la Iglesia; pero no quiero ofenderte con ninguna doctrina. Lo digo muy en serio, sí.
Pasado algún tiempo, tarde por la noche, la encontró en su cuarto sentada junto al fuego ya a punto de extinguirse. Ella no se dio cuenta de que él había llegado; la sorprendió llorando.
—¿Por qué lloras, querida mía? —preguntó él.
Y ella comenzó.
—¡Por la decisión que tomaste! El capitán se puso muy triste, pero era imposible disuadirlo.
A su debido tiempo e invadidos por un profundo desconcierto, en el pueblo se enteraron de que el capitán Maumbry se había retirado de los húsares para ingresar al seminario conciliar Fountall con el fin de prepararse para el sacerdocio.